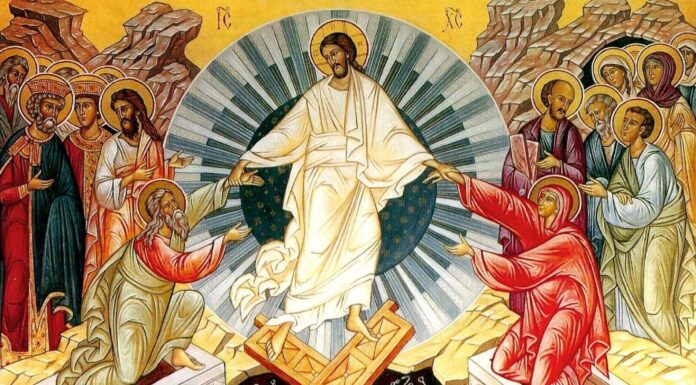La Caracas que me vio nacer, la que me adoptó veinte años después y la que hoy padece conmigo guardan grandes diferencias.
De la primera tengo vagos recuerdos, casi todo lo que sé es referencial. Una ciudad amurallada en el pánico del tiroteo inminente, del atraco a flor de piel marcaban la incertidumbre cotidiana. También era la metrópolis del consumo -para algunos-, la del sueño para los campesinos: Caracas mordía -como dice Héctor Torres-, pero también le hacía ojitos a los que poblaban las universidades y los complejos de oficinas que tejían los hilos de la economía petrolera.
Una ciudad con carros abarrotados en las autopistas, con el transporte subterráneo más eficiente del mundo, con cornetazos, buhoneros y música, sí, una melodía en cada esquina, en cada barrio. La capital de finales de los 80 y principios de los 90 no era otra cosa más que el reflejo de un sistema a punto de colapsar. Traía las heridas y la indignación de “El Caracazo”, estaba convulsionada por el intento de golpe contra Carlos Andrés Pérez y sus techos rojos ya habían sido sustituidos por grandes construcciones: al pie del Ávila se batía cemento y se soldaban vigas por todas partes.
Mi historia con Caracas se interrumpió cuando todavía no empezaba a caminar, mis papás me llevaron a Puerto Ayacucho y allá crecí. En Amazonas estudié y descubrí las maravillas de vivir en un territorio intrigante para millones de personas. Fui feliz en aquel lugar de más de ciento ochenta mil kilómetros cuadrados. Cuando terminé la universidad, decidí volver a la llamada cuna del Libertador, compré un pasaje de avión y el 5 de agosto de 2010 regresé a mi primera casa. Desconocida y absolutamente retadora.
A los 20 años comencé a redescubrir esta ciudad. Empecé por mi casa: conocí la vida de un balcón, la movilidad restringida del apartamento y el ahorro de agua. Lo más dramático fue poner en práctica una que otra lírica de Yordano: “…cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas…”, los primeros meses me distraje varias veces y me robaron, me golpearon, me ruletearon y sentí en un par de ocasiones el frío cañón de una 38 al término de mis costillas acompañado de una seductora frase: “quédate quieto, mamagüevo”.
Pero como todo no es caos, bien vale la pena decir que Caracas me hizo llegar a un movimiento que hace que todo tenga sentido al final del día. Desde 2011 estoy en Fe y Alegría, el trabajo se convirtió en una misión superior: democratizar la educación y los medios, acompañar la cotidianidad de los que más sufren y hacer pequeños esfuerzos por derrotar a las estructuras que generan opresión.
Esta ciudad de hoy casi no se parece a la de los 90 del siglo pasado, ni siquiera a la de 2011. Desde 2015, sobre todo, se ha ido a la ruina. El fabuloso Metro de Caracas ya es poco menos que un cacharro sobre rieles, trenes que se apagan en la oscuridad de los túneles y miles de personas que se quedan varadas a mitad de la noche. La mayor parte del día, las autopistas parecen terraplenes desolados, los carros brillan por su ausencia. Las grandes construcciones que apuntaban a la modernización se quedaron en cabillas y cemento, “La Torre de David” es el elefante blanco que simboliza la desidia, por ejemplo. También podríamos nombrar la ampliación de la “Cota Mil”, la autopista hacia el Oriente o el famoso Helicoide, que terminó convertido en una cuestionada cárcel política donde se violentan los más elementales derechos del hombre.
Ay, Dios mío, pensar en la Caracas que quiso ser y no pudo.
Este valle hoy cumple 452 años, tanta agua corrió por sus entrañas, que hasta el Río Guaire se transformó en un reflejo de la destrucción sistemática de la capital de Venezuela. Al día de hoy sigo aquí, soy de los que -todavía- no se ha buscado otro destino. Ahora somos dos, porque también me casé en esta casa que nos brinda oportunidad para el triunfo y la sobrevivencia diaria. La relación con Caracas es tan compleja, que por un lado me hace correr de sus calles oscuras y desoladas y por el otro me cautiva con el cantar armónico de las Guacamayas que cruzan los cielos antes de refugiarse el abandonado Jardín Botánico de la Universidad Central.
Caracas, la que muerde y acaricia, la que acogió a mis abuelos en los años de la Guerra Civil española, la que me vio nacer, partir y la que me volvió a recibir de adulto, la que te permite soñar entre estaciones de metro. Esta ciudad ha cambiado mucho, pero algo que no cambia es su capacidad de recibir a los huérfanos de adrenalina, a los que sueñan con hacer cosas grandes sin salir del país, a los que retan. Esta aspirante a metrópolis sigue con sus leones plantados en la entrada occidental, pero poco a poco ha dejado de rugir.
Caracas es como un intento atenuado de éxito, pero sigue en la cola, en cualquier momento se hará libre, porque alguna vez lo fue. Yo solo espero estar aquí el día después para comenzar a escribir la nueva historia.