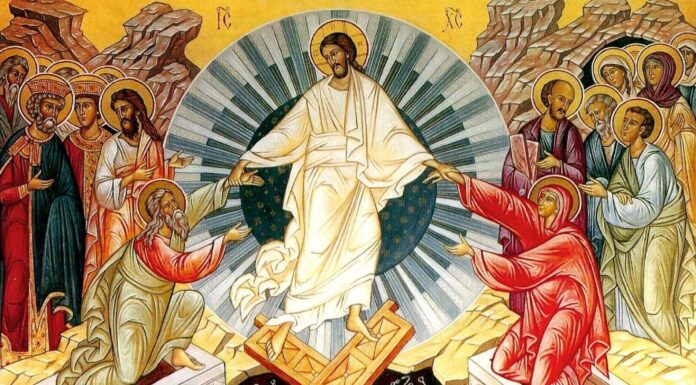Era domingo 29 de junio de 1919 por la tarde. El «médico de los pobres» había acudido a una farmacia de La Pastora, en la citadina caraqueña, para comprarle unas medicinas a uno de sus pacientes.
Cuando salía del establecimiento, eran las 2 de la tarde, un hecho fatídico lo pasaba «a la otra vida». El conductor de un automóvil, de los casi 500 que había en Caracas y no solo el segundo como se cuenta en la creencia popular, lo arrollaba, sin querer, y Hernández caía al pavimento.
“El golpe fue seco. El cuerpo queda inmóvil bañado en un charco de sangre. Apenas se reconoce su rostro desfigurado. Su aspecto es lamentable. El impacto contra la acera le produce una fractura en la base del cráneo”. Así lo relata su familiar cercano Marcel Carvallo Ganteaume, en su libro José Gregorio Hernández, un hombre en busca de Dios.
La fractura en la base del cráneo causada por el impacto contra la acera al caer fue realmente la causa de la muerte de José Gregorio Hernández, de quien el Vaticano anunció el pasado viernes 19 su beatificación.
Este 29 de junio los católicos de Venezuela y de muchas partes del mundo recuerdan los 101 años de la muerte y posterior resurrección del ahora beato de la Iglesia José Gregorio Hernández Cisneros.

El jesuita Francisco Javier Duplá, en su libro «Se llamaba José Gregorio Hernández» relata con detalles este último episodio de la vida terrenal del médico trujillano, incluyendo su sepelio.
«El 29 de junio se celebra en la Iglesia católica la festividad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, y aquel año coincidió esta fecha con el domingo. José Gregorio fue como acostumbraba a la iglesia parroquial de La Pastora, comulgó en ella, tomó su desayuno y se dispuso a girar una visita a algunos pacientes cercanos, como realizaba a veces en domingo más por amistad y entretenimiento que por imperativo de trabajo.
Estas visitas le tomaron poco más de una hora y las concluyó con un breve rato de oración en la iglesia de la Santa Capilla en el centro de Caracas. Regresó a la casa, se refrescó con un baño y se dispuso para el almuerzo, que había preparado como siempre su hermana María Isolina.
Terminado el almuerzo, que él siempre hacía preceder de la bendición de la mesa, se sentó a reposar en una mecedora a la entrada de la casa. Al rato interrumpieron su descanso. Le hacían saber que una anciana enferma que vivía cerca solicitaba su visita. José Gregorio no mostró nunca signos de pereza o de contrariedad por lo intempestivo del momento cuando se trataba de atender a personas que requirieran sus servicios.
Salió inmediatamente para atenderla y se propuso regresar pronto, porque esperaba la visita de su hermano César y sus sobrinos que acostumbraban a realizar todos los domingos. Atendió a la anciana y resolvió mostrarle una caridad, como lo hacía con frecuencia cuando atendía a pacientes pobres: comprarle las medicinas que él mismo le había recetado.
Caminó por la cuadra de su casa hasta una botica que había en la esquina de Amadores. Mostró el récipe al empleado, recibió las medicinas y salió rápido a la calle para cruzar a la acera de enfrente.
Existe otra versión, según la cual no se trataba de una anciana, sino de un niño que se había herido al caerse en su casa desde una ventana. Las medicinas que el Dr. Hernández compró en la botica estarían destinadas a curar las contusiones sufridas por el niño.
En todo caso, José Gregorio salió rápido de la botica y se dispuso a cruzar la calle por delante de un tranvía que estaba estacionado, y que venía subiendo desde la esquina El Guanábano. Iba subiendo paralelo al tranvía uno de los pocos carros que existían en la ciudad por entonces, que tal vez no llegarían a 500.
Los peatones no tenían la cultura de prestar atención a los vehículos circulantes, que por cierto se desplazaban a una velocidad muy moderada, posiblemente a un máximo de 30 kilómetros por hora. José Gregorio iba con prisa. Cruzó por tanto por delante del tranvía parado en la esquina y no advirtió el carro que se le echaba encima.
Se trataba de un Hudson Essex, una marca relativamente común entonces, cuyas unidades pesaban más de una tonelada. El carro le embistió de lado con el guardafango, lo hizo perder el equilibrio y lo proyectó contra un poste vecino. Al caer, José Gregorio se golpeó en la nuca con el borde de la acera. Una jaculatoria le brotó espontánea en esos momentos de peligro: “¡Virgen Santísima!”.
El golpe le fracturó la base del cráneo y le provocó la muerte instantánea. Un instante de dolor nada más, sin agonía, sin apenas sufrimiento, del que no llegó a ser consciente. Dios le había llamado de una manera rápida e inesperada. El chofer, llamado Fernando Bustamante, salió desolado del carro. Hacía tan solo 13 días que había recibido su título de manejar. Cayó en la cuenta inmediatamente de la gravedad de lo ocurrido. Ayudó a levantar el cuerpo de José Gregorio, junto con un carpintero vecino que pasaba por allí, de nombre Vicente Romana, y lo trasladó en su automóvil al Hospital Vargas.
El carpintero, piadosamente, leyó durante el trayecto en un libro de oraciones la recomendación del alma. El presbítero Tomás García Pompa impartió la absolución y los óleos a aquel hombre aparentemente muerto, después de hacerlo colocar en un cuarto junto a la entrada del edificio. Unos estudiantes de medicina que se encontraban en el hospital salieron a buscar al doctor Luis Razetti, quien fue el primer médico que lo revisó. La impresión de este hombre, antiguo adversario intelectual, admirador y amigo de José Gregorio, fue fortísima. Constató las heridas y las contusiones provocadas por la caída, y sobre todo, la fractura de la base del cráneo que provocó la muerte instantánea.
La noticia comenzaba a esparcirse por Caracas ante la incredulidad de los que la recibían. Un pasajero del tranvía, que había presenciado el suceso, corrió a avisar a María Isolina que su hermano había sido atropellado y se encontraba en el hospital Vargas. Otros fueron a avisar a su hermano César Benigno y a la cuñada Dolores. César y su hijo Ernesto corrieron al hospital y al llegar les informaron que José Gregorio había muerto. César lloraba desconsolado, besaba el rostro muerto de su hermano; luego le cerró los párpados y le colocó los brazos sobre el pecho.
Decidieron trasladarlo a la casa de sus hermanos menores, José Benigno, Avelina y Hercilia, que su padre había tenido con María Hercilia Escalona cuando quedó viudo de la madre de José Gregorio. Esta casa, situada en el centro de Caracas, entre las esquinas de Tienda Honda y Puente La Trinidad, era más espaciosa y podía recibir a los familiares y conocidos que sin duda llegarían cuando supieran la noticia.
A medida que se conocía la noticia iban afluyendo personas de todas las clases sociales, que pronto se convirtieron en tal multitud, que tuvieron que llamar a la policía para poner orden. Dentro de la casa se rezaban los rosarios, se hablaba en voz queda del difunto, los hermanos y sobrinos recibían los pésames de muchísima gente que no conocían.
La popularidad y el arraigo en la ciudad que tenía el Dr. José Gregorio Hernández y que pocos sospechaban, comenzó a mostrar en ese momento hasta dónde llegaba.
Los hermanos de José Gregorio estaban aturdidos por tanta afluencia y tantas demostraciones de aprecio y de dolor, especialmente cuando se enteraron que a petición del presidente provisional de la República, Victorino Márquez Bustillos, el Ministerio de Instrucción Pública había resuelto ese mismo día de la muerte que el Dr. Hernández fuera trasladado al paraninfo de la Universidad Central de Venezuela, para recibir allí los honores merecidos. La muerte de tan reconocido miembro de la Facultad de Medicina embargaba de luto a todas las facultades del país.
Esta disposición tenía tanta más significación cuanto que la universidad estaba clausurada desde 1912. Transcurrió la noche entre llantos y rezos, ante un cadáver sereno y casi sonriente. En medio del dolor enorme y sorpresivo nadie dudaba de que aquel hombre estaba ya en la presencia de Dios.
El Doctor José Gregorio Hernández había vivido 54 años, 8 meses y 3 días. La conmoción en Caracas fue espontánea e inmensa. Todas las instituciones oficiales y privadas, de todos los ámbitos de la Iglesia, el gobierno, la academia y el comercio, se paralizaron el día siguiente, lunes 30, en que iba a tener lugar el sepelio. Los periódicos informaron cumplidamente del suceso e invitaron al entierro. La patria y la ciencia estaban de duelo por tan sensible pérdida, decía El Universal.
El arzobispo de Caracas, monseñor Felipe Rincón González, ofició una misa de cuerpo presente en la casa donde se velaba al difunto. La Adoración Perpetua del día, es decir, la adoración de Jesucristo sacramentado en la Santa Capilla, fue ofrecida por el eterno descanso de José Gregorio.
Todo Caracas desfiló ante el cadáver: autoridades, académicos, amigos, admiradores, personas beneficiadas, pueblo llano. Se suspendieron todos los espectáculos en la ciudad en señal de duelo, realmente sentido y compartido por todo el mundo».