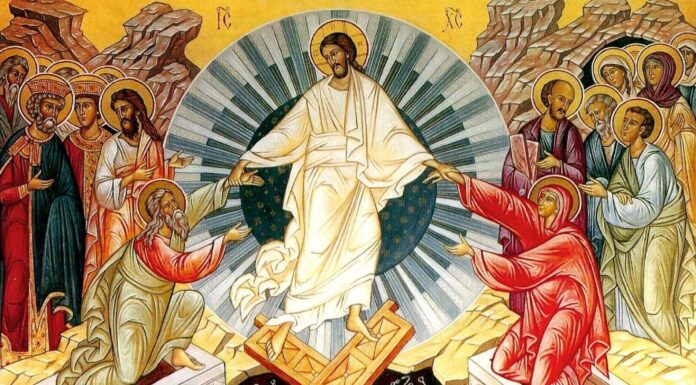Y es que de pronto la ciudad se convirtió en un relato sombrío, en una densa capa de lamentos y restricciones. La señora de los picos nevados se volvió una sombra para sus habitantes, que deambulan cuesta arriba para sostener el aliento y resistir la avalancha que amenaza con tapiarles el gentilicio, la cortesía, los frailejones, la cordialidad. La Venezuela de Antier, ese atractivo turístico que acogía a los mundanos de todas partes para mostrar la añoranza de la vieja época gobernada por dictadores en los años 20, hoy se extiende por las calles, las urbanizaciones, las universidades, las plazas y los mercados. Mérida hoy es de antier: “La convirtieron en un esqueleto de huesos rotos”, dice Henrique, por donde quizás sangran los anhelos de su pueblo.
“Todo es oscuridad”, se queja Claudia, “si el día tuviera más horas, también quitarían la luz”, sienta usted el cantadito andino de esta mujer que suspira melancolías cuando relata su rutina diaria. Se despierta a las tres de la madrugada para cargar el celular y conectar un ratico la nevera. También para llenar todos los peroles que tiene en su casa, porque es la hora en que ponen el agua. “Esto no es vida, la luz la quitan a las cinco o seis de la mañana y la vuelven a poner a las tres de la madrugada del día siguiente. ¿Cómo puede una trabajar?, esto es desesperante”.
A Marta, la ciudad le cambió de súbito. Ella casi no sale porque no hay gasolina y vive lejos del centro pero, su esposo, sí lo hace en bicicleta. Aunque ahora corre el riesgo de ser detenido por la policía, pues está prohibido pasear. Pero no, él no pasea, sale a comprar comida y a entregar los encargos que le hacen de su trabajo como sastre. Y sí, ya hay denuncias de gente que se quedó sin su “caballito” de dos ruedas.

Las historias de estos tres merideños de a pie, nos muestra la lejanía de una tierra que era el sueño de muchos, el suspiro de unas buenas vacaciones o la universidad perfecta para los humanistas. Sus relatos son sombríos, cargados de desesperanza e incertidumbre.
Vivir sin servicios
Cuando quitan la luz se apaga todo, no solo los bombillos. Se cae la señal telefónica, se corta el agua y aparece un stop que inmoviliza a los comercios, a los puntos de venta, no hay efectivo. Es como una palanca que le baja el ánimo a las casi 300 mil personas de esta ciudad en un minisegundo.

“Y tú ves a la gente caminando como zombies, arrastrando los pies, con los hombros gachos, con las ojeras que parecen mapaches. Caminan dos y tres horas para comprar comida. ¡Dígame los que vienen de los pueblos!”, sigue describiendo Claudia, en un tono al que solo le faltan los instrumentos del merengue campesino. Nadie podría decir que esta mujer de 45 años y madre de 3 muchachitos no es de allá. Su apellido es Padilla, y lo repite para jurar, “como que me llamo Claudia Padilla, se lo juro que es verdad, pero nadie dice nada. Hay miedo”.
Hablar con estos tres venezolanos es un ejercicio de resistencia, el corazón se te arruga y el mismísimo frío del páramo se te mete por los huesos. Es como subirse al teleférico y sentir el vértigo de la altura de los Andes.
Cuando Henrique por fin contestó mi llamada, estaba sacando con un pote de Mavesa los últimos litros de agua que estaban en el fondo del tanque que puso en el techo de su casa. “Discúlpeme usted si se cae la llamada”, me advirtió, se escuchaba el chapoteo del envase raspando el fondo. Hace dos semanas no sale agua por la tubería, ya no tiene para bañarse ni lavar la ropa o los corotos. “Eso del agua es terrible, terrible, como yo vivo en zona alta, aquí hay que rezar pa’ que suba el agua un día”. Él trabajaba en una tienda de repuestos y, desde que llegó el coronavirus, se quedó en el aire. Ahora está limpiando patios y recolectando siembras, donde le pagan con algunos kilos de verdura. No sabe si lo van a reenganchar cuando levanten la cuarentena.
Henrique tiene 28 años y es papá de una bebé. “Mi niña llora y llora cuando llega la noche y no hay luz. Yo no sé qué le hicimos a esta gente pa’ que nos castiguen así”. Tiene una moto y nunca, o casi nunca, puede echar gasolina. “Hay que tener un salvoconducto o ser amigo de los funcionarios”. Las autorizaciones las entregan en una dependencia del protector de Mérida, “pero es imposible sacarla, claro, pero también le puedes pagar 10 dólares a los que están en la bomba y te echan gasolina en la moto, o 60 dólares al gestor para que se aparezca con el papelito mágico y tengas puertas abiertas. Ajá ¿y dólares de a dónde?”
En casa de Marta el agua casi nunca se va, aunque sí falla de vez en cuando. La electricidad se la quitan hasta 18 horas por día. La cocina de su apartamento es eléctrica y casi nunca la puede usar. Ni pensar en prender un fogón en el balcón. Al igual que Claudia, ella padece de lo pésimo que está el servicio de transporte.
¡Qué ironía!, y pensar que la ciudad de Mérida exhibía en sus proyectos de modernización al TroleBus, una práctica y ahorrativa red de vagones transportados por guayas electrificadas que resolverían la movilidad de una de las ciudades más turísticas del país. Pero no, el proyecto nunca se terminó; y sí, se derritió el anhelo, así como el último glaciar que en el año 2018 ya expiraba y dejaba la montaña sin hielo, con su cuero herido, con su roca expuesta.
¿Vivir viviendo?
Marta envía notas de voz, yo escribo y me asombro: “Hay muchas colas de gente comprando comida y ni de chiste guardan la distancia”, “la gente puede salir hasta las dos de la tarde”, “los que más sufren son los restaurantes, porque la gente no pide nada antes del mediodía”. Sigo escuchando los audios que llegan como pidiendo permiso, quién sabrá a qué hora los logró mandar.
A esta Mérida que describen sus habitantes no la conoce nadie, creo que ni haciendo un ejercicio de contemplación, los venezolanos de otros lugares podemos imaginar el descalabro de un sitio que parecía más un jardín que una ciudad. Los problemas se agravan con el pasar de las horas, no son suficientes dos gobernadores, uno electo, el otro impuesto. No basta con el clima de montaña para apaciguar la incertidumbre del “podemos estar peor”, eso sí es una certeza cada día más evidente.

Henrique hace silencio, yo miro el teléfono y la llamada no se ha caído. Susurra, me espero: “Es que pasaron los motorizados y uno se tiene que callar”, vive con miedo, escondiéndose de sí mismo. Vigilando su sombra. “Aquí estamos sobreviviendo, hermano”.
El lunes 4 de mayo, Rafael Hernández perdió la carrera por sobrevivir a Mérida. Una bala fue más rápida, exigir derechos se convirtió en su sentencia. Lo mató un desconocido en el sector El Campito. Él protestaba con sus vecinos contra un nuevo apagón, el que disparó anda por ahí, quizás él no haya sido su última víctima.

La ciudad que produce papas y cebollas, a la que los campesinos arriman sus cosechas y reciben los centavitos del sustento, esa ciudad de los viaductos atravesados se está quedando vacía: “Las hortalizas y las verduras están escasas”, asegura Marta. También dice que su esposo ha visto trasladar pacientes en camilla por la ciudad. “No hay gasolina”, me repite.
La comunicación con Claudia fue muy entrecortada, no tiene teléfono inteligente y apenas agarra señal. Ella solo trabaja en casa, su esposo tira de picos y escardilla para sembrar en tierra ajena. “Ayer cenamos agua de avena, a mis niños sí les dimos un poquito de papas con queso, porque no alcanza”. Sí, aquí literalmente los papás se están quitando el pan de la boca para calmar el hambre de sus hijos.
La incertidumbre hecha rutina
Un pueblo sin luz, sin teléfono, sin gasolina, sin gas, sin agua. La ciudad de los caballeros sin armadura está perdiendo la batalla, la están apagando de a poco. Mérida, como narré al principio, “se ha convertido en un relato sombrío, en una densa capa de lamentos”. Una avalancha de martirio asecha a los hombres y mujeres que sí se atrevieron a sembrar el petróleo en los campos, a ilustrar el país de la productividad. A Henrique, a Claudia y a Marta, a estos tres merideños Venezuela les pesa, los acosa, los cubre de oscuridad día y noche. Dentro de todas las carencias, quizás la que más los aturde es la falta de certezas, de no saber nada, de no tener idea por cuánto tiempo estarán así, caminando sobre arena movediza, tratando de no hundirse en la depresión y la desesperanza.
¿Cuántas réplicas de esta ciudad están regadas hoy por Venezuela?, ¿cuántos cómo Marta, Claudia y Henrique hoy se acuestan sin la certeza de vivir viviendo?, ¿qué pasó con las promesas del país potencia, de la Mérida turística?, ¿a dónde fueron a parar los recursos públicos para las obras de modernización?, ¿dónde están los exgobernadores y alcaldes responsables de la catástrofe?, ¿dónde está el Estado?, son algunas de las preguntas que se hacen los hombres y mujeres de esta tierra andina.
Esta ciudad, construida sobre la meseta de una montaña, no solo es acosada por la actividad sísmica, un terremoto más potente se ensañó con ella este 2020, la sacude, le socaba los cimientos culturales, le hace dudar de su idiosincrasia. Su bondad y su hospitalidad están a prueba cada segundo del día. ¿Con qué actitud saldrán de esta?
Miles de merideños hoy protagonizan la hazaña de sobrevivir a la hostilidad, se niegan a escribir el epitafio de 462 años de historia, así como sus viejos lo hicieron en 1812, cuando el terremoto del jueves santo amenazó con destruirlo todo. Por ahora resisten: “Estamos sobreviviendo a Mérida”, lamenta Henrique, que se va, porque llegó el pollo y, si no está en la cola, “me jodo”.