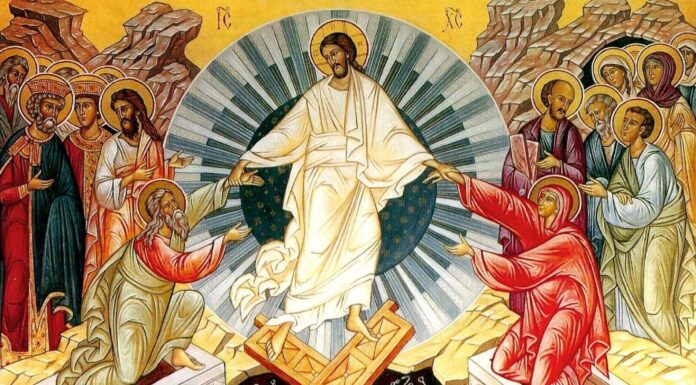Estos tiempos de pandemia de la Covid-19 ha volcado a las familias indígenas a fortalecer más la producción de sus propios alimentos. En algunas comunidades la vida transcurre entre el trabajo en el conuco y el descanso en las casas.
Los niños y niñas ya no van a la escuela, pero continúan aprendiendo alrededor del huerto, un conocimiento anterior a la escuela y fundamental dentro de su cultura. Lo que sigue es una parte de la historia de Blanca Ramírez, indígena pemón y maestra, y de su comunidad San Rafael de Kamoirán, en la Gran Sabana, Venezuela. Es la gente que en medio de la adversidad, siguen criando y cuidando la vida en pataa (tierra).
Cada mañana la Gran Sabana se abre amplísima, las cigarras detienen su canto y los cuarzos comienzan a crujir debajo de los pies. El día inicia con un baño de tüna (agua) fresca, un sorbo de kachirí (bebida fermentada) y un pedazo de casabe mojado en el tumá (olla donde comen todos). Una anciana hierve hojas de guayaba junto al fogón para el dolor del cuerpo. Al fondo, la cima de los tepuyes perpetua de nubes. A veces se descubre la del Wadaka piapö, árbol de todos los frutos, origen de los alimentos, dentro de la espiritualidad del pueblo pemón. Pronto la gente se echa sus wayares (cestas de carga) en la espalda y se adentra en la sabana con sus machetes afilados. Poco a poco se vuelven verde.
A kilómetros de distancia, Apök (fuego) sigue encendiendo la tierra para preparar el mö (conuco) y Akuwamari favorece la germinación y los buenos tubérculos. Esta anciana cariñosa, que representa el küse chiwün (espíritu de la yuca), acompaña a los pemón en tiempos de hambre y peste. Sus piedrecitas rojas, como peloticas, se colocan entre las plantas de la yuca para ayudarlas a crecer.
En estos territorios el despojo tiene nombres y apellidos, pero la esperanza, que es más silenciosa, aguarda en miles de parientes. Es tan fuerte como la piedra de kako (jaspe), tan enérgica como Blanca Ramírez.
Blanca es muy bajita. Siempre que puede se quita las sandalias de plataforma y anda descalza por el salón. Sus cabellos negros son casi tan largos como su estatura, cerca de su frente nacen unas pocas canas que contrastan con sus cejas tatuadas. Tiene 49 años y es madre de 5. Ella es de San Rafael de Kamoirán, una comunidad indígena de la etnia pemón, ubicada en el municipio Gran Sabana, en plena Amazonía venezolana.
Esta maestra, que actualmente está encargada de tres centros educativos, comenzó a trabajar en la primera escuela luego de que su tía se jubilara y le cediera el cargo. En diciembre de 2018, Blanca se estaba lanzando a concejal, siempre mostraba sus fotos entusiasmada del Día de la Resistencia Indígena: niños vestidos con trajes tradicionales, el tumá, el himno de la Gran Sabana en pemón. Contaba feliz que había ayudado a una señora a conseguir el combustible para el traslado de los alimentos a su comunidad. Eso hizo que se sintiera muy útil, por eso aspiraba al cargo político, quería ayudar más. “Ya sabe por quién va a votar”, recuerda que le dijo a aquella mujer que ayudó y se comenzó a reír.
El pueblo indígena pemón es uno de los 52 pueblos indígenas que hay en Venezuela (aproximadamente un millón 500 mil personas). Según el censo de población y vivienda de 2011, los pemón son el cuarto pueblo indígena más numeroso del país, con 30.148 personas, cuyos territorios ocupan una extensión no menor a 85.000 Km², abarcando los diferentes hábitats del centro y sureste del estado Bolívar, así como áreas vecinas del Esequibo/República de Guyana y de Brasil. Los pemon se dividen en los grupos: Arekuna, Taurepán, Kamaragoto y Makushí. Aunque, en la actualidad, junto a esos grupos, se reconocen también como pemón a los Kapón, los Akawaio y los Patamona y hasta los Sapé y Uruak.
Blanca siempre trata de explicar todo desde su cultura pemón pero también desde su práctica religiosa: el catolicismo: “El indígena mira al otro como parte de sí. Estamos conectados con el agua, todo está interrelacionado”. Para ella el buen vivir es continuar trabajando la agricultura; inculcar valores a los hijos; fortalecer la siembra; valorar el agua, los peces, la yuca y sus derivados; promover el turismo, la artesanía y los productos agrícolas.
Una de sus luchas es evitar que introduzcan maquinarias en la zona para hacer minería: “El oro no se reproduce. Por tanto no hay que arraigarse en el trabajo de la minería. ¿Qué es lo que perdura? La siembra”, defiende Blanca.
Hace un año la maestra indígena se quejaba porque la minería se había agudizado en todo el estado Bolívar por la crisis económica y por la expansión de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, un proyecto que se ejecuta sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas; sin estudios de impacto ambiental y sociocultural; y sin responder a la deuda histórica de la demarcación de los territorios indígenas.
Todo eso ha traído paludismo, criminalización, masacres y desapariciones forzadas en las comunidades indígenas. “¿Por qué no existía con tanta fuerza la minería? Porque la gente tenía cómo sustentarse. Un hijo se enferma ¿dónde se consigue la medicina? En La Línea (Brasil) y en reais (moneda brasilera). Los hijos estudian en la escuela y necesitan. Hay niños que van al colegio descalzos. Los educadores han renunciado porque el sueldo no les alcanza. ¿En qué momento trabaja el docente en el conuco?”, explicaba Blanca.
Y si bien la minería no respeta cuarentena ni teletrabaja, recientemente el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico lanzó una resolución 0010 que legaliza la explotación aurífera en cuencas fluviales vitales para la Amazonía, algo ha cambiado dentro de las comunidades indígenas en medio de esta pandemia de la Covid-19: la gente se ha volcado aún más a la siembra. Hasta los maestros y estudiantes, que antes estaban más limitados por los horarios del colegio, están sembrando.

“Ha sido una fortaleza grande trabajar el conuco en familia”
San Rafael de Kamoirán es una comunidad de aproximadamente 691 personas, de acuerdo a un censo que lleva la propia comunidad. Blanca cuenta que en estos tiempos el mayú (trabajo comunitario) en el mö (conuco) es más fuerte. La falta de transporte por la escasez de combustible y el aislamiento social decretado, dificultan el traslado a las bodegas en la troncal 10 y hasta Santa Elena de Uairén donde las personas compran comida. Tampoco hay productos en los negocios que están dentro de la comunidad porque no hay quien los provea.
Normalmente el conuco era trabajado por las madres y padres mientras los niños estaban estudiando. Cuando estos llegaban del colegio siempre tenían algo para comer. Pero ahora como no hay nada, todos deben participar para poder alimentarse de lo que producen: “Los padres se llevan a sus hijos para enseñarles a trabajar en conjunto, para que de esa manera los niños vayan aprendiendo el valor del trabajo desde pequeños. Es lo que se está haciendo ahora. Ha sido una fortaleza grande trabajar el conuco en familia”.
Durante el día la comunidad permanece desierta porque todos se van a trabajar la tierra. El indígena prepara sus conucos en valles no muy inclinados cubiertos de vegetación e incluso a veces los hace dentro de la misma selva. Empieza por cortar la maleza o maraña, después tala los árboles grandes y deja secar todo para prenderlo fuego. Posteriormente, procede a la siembra de los productos en agujeros hechos en la tierra con un palo, una chícura o una azada. No se arrancan los troncos cortados, que quedan a una altura cómoda para el talador, sino que se les deja hasta que se pudren o queman en fuegos sucesivos. Según las leyendas, ese es el método usado en el tiempo inicial. Todavía las ancianas recuerdan las hachas de piedra.
Algunos indígenas, como Blanca, no tienen sus propios conucos, entonces trabajan en los conucos de sus padres o de sus familiares. Lo cierto es que todos participan porque es una labor muy fuerte que debe realizarse todos los días.
Los pemón prefieren que sus conucos estén cerca de un río o quebrada, por eso a veces están lejos de sus residencias. Hay huertos que están más cerca, entre una hora y hora y media de caminata; y otros que están en las afueras, hasta tres horas y media de trayecto. En este caso la familia se queda durante la semana y solo regresa para las actividades de la Iglesia. Para los días de trabajos intensos levantan en el conuco un rancho provisional, que llaman tapuruká, a base de ramaje y pencas de palmera o hierba para el techo.
Blanca cuenta que incluso hay conucos que quedan en otros municipios y las familias decidieron mudarse, “solo volverán cuando se les dé el aviso del inicio de clases”.
Para este tiempo algunos ya habían sembrado y están cosechando rubros como la yuca amarga, que el pemón utiliza para hacer el ekey (casabe o pan indígena), el kachirí (bebida de yuca fermentada con batata), el almidón (que consumen en torticas), el kumachí (condimento tradicional, picante o no) y el mañoco (harina granulada de yuca). En sus cantos mágicos los pemón llaman a la yuca su “madre”. En la Gran Sabana han encontrado 23 variedades de yuca, en Venezuela hay casi 50.
También están cultivando ocumo, ahuyama y maíz. La gente está sembrando para cuando lleguen las lluvias y así la tierra pueda renovarse. No obstante, los conucos levantados en la selva pronto se empobrecen y a los tres años hay que abandonarlos.
En cuanto al consumo de proteínas, la gente se mantiene con los pocos peces de agua dulce que pueden recolectar. No comen ni res ni pollo porque no pueden comprarlos. “La cacería es muy escasa, para conseguirla se debe ir una o dos semanas selva adentro, pero como no es de gran importancia, las personas se mantienen con lo que se puede, no es así de gran necesidad como en la ciudad”, explica Blanca.
La maestra también dice que hay otro grupo muy reducido de personas que se fue a trabajar a las zonas mineras.
“¿Unos tienen derecho a estudiar y otros no?”
La semana del 6 de abril a Blanca le enviaron una consulta desde la secretaría de educación para decidir si continuaban las clases o no. Ella pudo leerla porque justamente estaba en Santa Elena de Uairén, acompañando a su hermana que había sido mordida por una mapanare, de otro modo no se enteraba: “Yo como directora diría que no se culminara porque ellos han enviado actividades por whatsapp pero nosotros no manejamos la tecnología como tal, primero por falta de electricidad. No todos los representantes tienen teléfonos inteligentes, no tienen televisor, entonces eso de alguna manera incide. ¿Cómo se va a trabajar de esa manera? Teniendo muchos niños que están en los conucos es bastante fuerte. La realidad de la ciudad es diferente a la nuestra. ¿Cómo vamos a culminar un año escolar donde de 130 estudiantes que tengo vayan 70, que una sola maestra o yo podamos atender? ¿Cómo va ser? Eso es desnivelado. ¿Unos tienen derecho a estudiar y otros no? Entonces como no se sabe cuándo termina esto, pienso que este año escolar no estaría bien culminado y que es mejor comenzar de nuevo el próximo año escolar”.
Asignar tareas es otro reto: “No todos están nivelados y enviarles tareas a los niños para que puedan proseguir sus estudios en las casas es fuerte. No todas las madres son estudiadas, algunas son analfabetas, otros viven con sus abuelas”, explica Blanca.
Los que regresan del conuco lo hacen muy tarde y como tampoco hay electricidad en la comunidad, los maestros no pueden acompañar las actividades escolares en las casas.
Otros estudiantes estudiaban fuera de la comunidad, cuando había clases tenían que caminar 15 minutos hasta la carretera y tomar un transporte. Ahora tampoco tienen contacto con sus maestros.

Tiempos de pandemia
Hasta el 22 de abril no había casos de Covid-19 entre indígenas en Venezuela, sin embargo, existen casos positivos en estados con población indígena como Anzoátegui, Apure, Monagas, Bolívar, Sucre y Zulia. José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) y miembro del pueblo indígena curripaco, ha denunciado que los pueblos originarios en Venezuela no tienen una cobertura sanitaria garantizada.
Hay casos positivos entre indígenas venezolanos migrantes como los yukpa en Cúcuta (Colombia); y los warao en Boa Vista y Belem (Brasil). En la primera ciudad brasilera hay una niña warao de dos meses contagiada con el virus y en el segundo lugar falleció un warao por Covid-19, el pasado 16 de abril de 2020. Este es el país con mayor concentración de contagios confirmados entre poblaciones ancestrales, el 10 de abril falleció un joven yanomami de Brasil, etnia que también está presente en el Amazonas venezolano. A este panorama se suman casos en La Guajira colombiana, territorio ancestral del pueblo wayuu también presente en Venezuela.
Blanca dice que el pueblo pemón de San Rafael de Kamoirán cuenta con la información sobre el Covid-19, porque la enfermera y la doctora que están en el ambulatorio realizaron una charla en el colegio, antes de suspender las clases, y otra en el centro asistencial donde asistió la gente de la comunidad. Del resto la información se ha transmitido de familia en familia.
Cuando ella estuvo en Santa Elena de Uairén, ciudad venezolana ubicada al sur del estado Bolívar, observó que el personal de la gobernación del estado Bolívar, los milicianos, la policía y la guardia nacional bolivariana estaban monitoreando las zonas. “Vi algo que llaman el coronabus, meten a las personas mala conducta, que no quieren acatar las leyes y normativas de cuidado. Se los llevan hasta El Escamoto, el batallón que está acá, para que pasen la cuarentena. No dejan que en las plazas se aglomeren personas. Todo aquí está bastante controlado”.
La maestra comentó que la frontera de Venezuela con Brasil permanecía cerrada y que las emergencias con los enfermos no las estaban trasladando a Boa Vista. Sobre los comercios, que venden alimentos y los restaurantes, observó que estaban abiertos hasta las 12 del mediodía y que a partir de las 2pm no dejaban transitar a las personas, excepto si se trataba de alguna emergencia.
Lo anterior se extiende a las comunidades indígenas cercanas que también han decidido cerrar sus accesos y solo salen para comprar comida o por algún motivo de salud.
“Todo el mundo en sus casas, Santa Elena queda solitaria. Los que tienen conucos están abocados a ellos y las clases se hacen a través de whatsapp. Se envían las programaciones a los representantes con lo que se puede tener contacto. Los profesores de Fe y Alegría pegan las clases en negocios como panaderías, donde llega la gente, y de ahí los padres copian para hacer las actividades con sus hijos en las casas. Eso lo hacen los que pueden, pero la mayoría está en la comunidad”, cuenta Blanca.

Criar y cuidar la vida en medio de la peste
Mientras la cuarentena se sigue alargando, cada comunidad a lo ancho del país lo vive de forma diferenciada. El virus no se va y el aislamiento social no es algo que pueda aplicarse de forma homogénea especialmente en los territorios indígenas.
Una constante es el riesgo nutricional que sufren los estudiantes en las ciudades cuya única comida era la que consumían en los colegios, aunado a que tampoco pueden llevar al día sus asignaciones por los cortes eléctricos y la falta de acceso a internet. Ya Fe y Alegría ha alertado que “el déficit nutricional incide profundamente en los procesos de aprendizaje, también en el desarrollo integral del individuo, y en algunos casos el daño puede ser irreversible”[7].
En la Gran Sabana no es tan diferente, la pandemia de la Covid-19 no está muy lejos geográficamente de San Rafael de Kamoirán, pero socioculturalmente la distancia pareciera mayor por un elemento fundamental: los indígenas pemón pueden garantizar, a través de la siembra, algunos rubros para su alimentación y se ha fortalecido el trabajo comunitario. La gente va al conuco durante el día, regresa por la tarde y se resguarda en la noche. Tuvieron que elegir forzosamente entre preservar su alimentación y estudiar. No obstante, los niños y niñas continúan aprendiendo en los conucos junto a sus parientes, que es un conocimiento anterior a la escuela y fundamental dentro de su cultura.
El eteesak (cuerpo) se vivifica por la fuerza del chiwün, que lo mantiene armónico, favoreciendo su crecimiento. Ese principio o fuerza chiwün se expresa en los alimentos por su poder nutritivo y hasta gustativo, como ocurre con el ají, la sal o la yuca.
Pero por más que la vida en algunas comunidades indígenas de la Gran Sabana sea más tranquila, todo está interrelacionado, y mientras la pandemia no se controle entre los töponken (los no indígenas) en los centros urbanos, la gente en los territorios serán las que más sufran por la prácticamente ausente asistencia sanitaria. El riesgo son las personas que han tenido que salir de su comunidad y regresan sin un chequeo médico previo, la presencia de grupos armados irregulares y foráneos haciendo minería en los territorios o el paso de los gandoleros por la troncal 10.
En cuanto a la soberanía alimentaria y el trabajo comunitario, los indígenas y campesinos tienen mucho que enseñar a este sereware (tiempo actual) cuyo modelo hegemónico de consumo, dependencia y depredación ha entrado en colapso. Se ha movido el mal imoronek y hay un desequilibrio que se debe restaurar, con la incorporación de paradigmas alternativos locales al mundo global, cosmovisiones que son respetuosas del ser humano y la naturaleza.
La gente en los territorios tiene pokoi (tristeza). No es el mawari, el piamá, el orodán o el rató los causantes de esta peste y al no conocer su origen, no lo pueden controlar. Pero en medio de la adversidad, siguen criando y cuidando la vida en pataa (tierra). “El indígena no se queda con los brazos cruzados, la naturaleza nos ofrece mucho”, sonríe Blanca. Akuwamari sigue apareciendo en los sueños de los niños perdidos en la selva, apök despeja los caminos.
Minerva Vitti. Revista SIC.