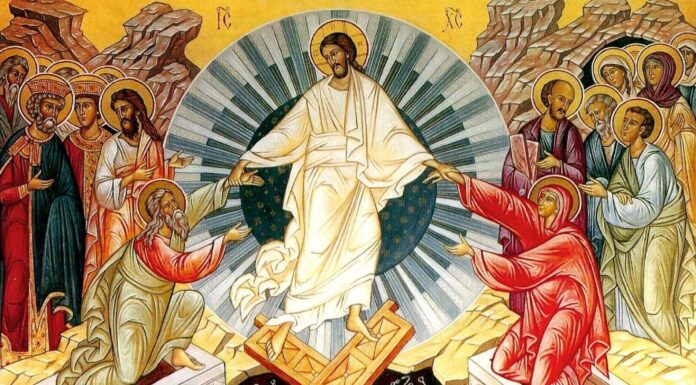Era sábado por la mañana. Como a las 9, mi hijo de 18 años y yo salimos a comprar para la semana. Desde hace dos meses y medio estamos en Caracas. No hemos podido regresarnos a San Fernando de Apure, donde vivimos y donde está el resto de nuestra familia.
El sol de esa mañana caraqueña parecía el de una estampa llanera. Fuerte, picoso y radiante. Nos pegaba en la cara. En la avenida Panteón buscamos unos puestos de verduras, frutas y hortalizas.
Empezamos a recorrer varios lugares improvisados para comparar precios. En los locales «formales» esos alimentos estaban mucho más caros. Y hay que economizar. Más en esta cuarentena plena de inflación de una economía loca y también de emociones encontradas.
Había muchísima gente que iba y venía repasando carteles cuyos números terminaban estrellándose contra sus ya menguados bolsillos. Mucha gente solo leía, se rascaba la cabeza y seguía.
Mi juvenil catire de ojos verdes (tiene a quien salir) y yo encontramos unas ofertas de lechoza, ajíes, plátanos y mangos. Además del ahorro que nos íbamos a hacer, nos «enganchó» que el señor de la mesita tenía punto de venta. Si, porque efectivo ¿de dónde?.
Nos apuntamos en la cola para pagar. No les niego que muy pocos guardábamos la debida distancia del metro y medio. El sol se ponía más caliente y grosero. Pero nos ayudaba a darle color a nuestra transparente piel. Tantos días sin salir de un encierro «voluntario» nos ha puesto más blancos de lo que somos.
Ni Macuto ni los mercenarios
El jolgorio de la calle me gustaba. Tenía tanto tiempo que no disfrutaba de esa magia de ver a tantas personas reunidas, activas y dialogando. Los temas de las sabrosas conversas no asomaban ni por allá lo de las películas de Macuto ni de los mercenarios ni de un Maduro ni de un tal Guaidó.
La gente hablaba de lo que más le pega en estos momentos. No tener lo suficiente para comprar lo mínimo para llevarle a quienes todavía tiene confinados en sus casas. El virus malo tampoco salía en el cortejo de palabrerías.
De repente, una tromba de funcionarios de la alcaldía del municipio Libertador empezó a pasar por cada uno de los puestos. Con autoridad le decían a los vendedores que fueran desinstalando los tarantines porque sino «los agarraba la ley». Que si no obedecían ya sabían lo que les iba a pasar.
Los comerciantes «informales» se pusieron muy nerviosos. Lanzaban como escupitajos groserías e improperios contra el gobierno. Nicolás y la alcaldesa Érika Farías se llevaban los «honores».
Una mujer corpulenta de la alcaldía llevaba la voz cantante. Le hablaba «envalentonao» a los vendedores y les apuntaba con su índice. Dándoles órdenes, pues.
Una señora de unos 70 años (era sábado y tenía permiso para salir, risas), que estaba delante de mi le preguntó a la funcionaria por qué estaban retirando a esos comerciantes «si es aquí donde uno consigue más barato…en los locales son unos asesinos con los precios».
La dama, que llevaba una chaqueta gris y unos logos rojos que iban al lado de los ojitos del difunto, le explicaba con una amabilidad forzada que la razón era «por el plan de contingencia por el Coronavirus…usted no sabe si esos alimentos están contaminados y se puede enfermar».
¡Vaya argumento! Y tremenda discriminación contra quienes en muchas oportunidades utilizaron para «ganar» elecciones. Estoy casi seguro que de esos 30 vendedores que estaban en ese tramo, 25 siempre han votado por la «revolución».
Confieso que la respuesta de la funcionaria a la abuela me indignó. La abordé, con todo respeto como el que se le debe a una dama, y le decía que el mismo riesgo, y hasta peor, se corría en los establecimientos cerrados donde la agrupación de personas en un pequeño espacio era mucho más elevada.
También actué porque me dolió que la señora de la carretilla de las lechozas y patillas tenía que recoger. Apenas eran las 10 de la mañana y solo llevaba un par de horas trabajando.
La mujer me miró con cierto desparpajo. Solo alcanzó a decirme que «es una orden del gobierno». Yo le sonreí y me callé.
Hay que hablar con los «colectivos»
Luego, un jovencito vestido de Guardia Nacional que a lo sumo le llevaba a mi hijo un par de años, presionaba a los ambulantes.
La angustia empezó a invadirme. El señor de los plátanos y mangos baratos iba guardando su mercancía en su carro. Se tenía que ir. Se me esfumaba esa oferta. Y para rematar, a la abuela que me precedía no le quería pasar la tarjeta. «Falla en el sistema», se leía en el aparatico. Se me hacía un nudo en el estómago.
De pronto, un joven vendedor gritó a todo pulmón «no recojan todavía…hay que hablar con los «colectivos».
Su arenga me asustó por demás. Esperaba que en cuestión de segundos llegaran cientos de motorizados como en bandadas de abejorros. En este punto me delato. Estos personajes de «nuestra política» siempre me han dado mucho miedo. Sobre todo, como la mayoría de las veces, si llegan «empistolados».
El muchacho le habla a la señora de la carretilla. «Quédate ahí…no te vayas a mover…acabo de hablar con el gocho de los pollos…que habláramos con ellos por si la gente del gobierno nos pide «rial».
Quedé en el sitio con la revelación. Un «gobierno» se impone a otro supuestamente formal. El muchachito vestido de verde y las funcionarias de los chalecos «grises» bajaron hacia otro sector. Se hicieron los locos. Como que no era con ellos el dictamen de los «colectivos». Pero creo que se sintieron intimidados por el anuncio y se fueron.
Nos sigue doliendo la vida
Como cosa extraña la noticia me dio un alivio. Ya podía comprar con «normalidad» mis plátanos y mangos. Por primera vez no le tuve miedo a esos señores. Por el contrario, inconcientemente hasta les dí las gracias. Y por fortuna cuando pasé mi tarjeta el sistema sí funcionó.
Sin embargo, un halo de suspenso nos quedó a los dos cuando al subir a la casa vimos pasar un camión militar vacío con ganas de estacionarse en la cuadra. Respiramos hondo cuando notamos que el vehículo siguió su marcha.
Cuando mi hija, también rubia y de ojos de color naturaleza como su hermoso padre, tenía 3 años me dijo una tarde «papi, me duele la vida». Con esa frase infantil solo intentaba decirme que tenía hambre, que le dolía la barriga porque no había comido.
Hoy en día tiene 23. Pero con esta historia la volví a recordar en su tierna y vital expresión. Hoy en Venezuela nos duele, y mucho, esta vida porque hay mucha hambre, mucha sed y mucha escasez, ojalá que me equivoque, de gobierno y de gente que le devuelva ganas de vivir a los que ni siquiera tienen una tarjeta con fondos o unos churupos para subsistir.