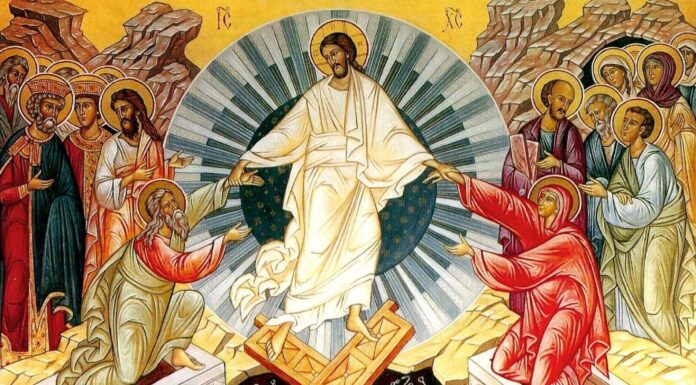El recientemente concluido Festival de Cine Venezolano realizado en Mérida estuvo marcado en su décima novena edición por el impacto que suscitó la proyección de Simón. Cuando todos los presentes en la sala se pusieron de pie y aplaudieron emocionados a la que de inmediato se convirtió en la película favorita para luego ser aclamada como la ganadora del gran premio.
Simón es, lo digo a riesgo de parecer exagerado, uno de los más importantes, valientes y conmovedores filmes que se hayan realizado en el siglo XXI venezolano.
Una película dramática que pone en escena el horror de la prisión, la tortura, el asesinato y el chantaje familiar practicado por los aparatos de represión que sustentan, especialmente después de la muerte de Hugo Chávez, el llamado “socialismo del siglo XXI”.
Pero Simón no es un filme político elemental. De aquellos en donde la obsesión por la denuncia anula la calidad cinematográfica basándose en el esquema “malos que son muy malos y buenos que son muy buenos”. Todo lo contrario. Es una película no panfletaria que indaga más en las contradicciones internas de las víctimas que en los móviles patológicos –asesinos, desalmados, atormentados por el resentimiento, llenos de dinero pero vacíos de respeto por la vida– de los victimarios.
Se trata de un relato cinematográfico complejo, realizado con gran eficiencia narrativa, una destreza actoral conmovedora, una cuidadosa dirección de arte y una inmersión valiente en las contradicciones profundas de los personajes que, antes que “héroes” de la resistencia democrática, son mostrados como seres humanos comunes.
Conflictuados con los costos personales —prisiones, torturas, amenazas a sus familias, asesinatos de sus amigos, traiciones internas, exilios— que les ocasiona participar en las acciones de protesta violenta contra el régimen autoritario. Con el añadido de que esas acciones terminan siendo absolutamente inútiles para salir de la tiranía.
Una película que no da tregua
El filme ganador del Festival no da tregua. Ni al sangriento aparato represivo chavista ni a la acción opositora que, aunque no es el tema central, no tiene claras sus estrategias y expone al sacrificio a jóvenes comprometidos en una lucha desigual sin posibilidades de triunfo.
Hay una frase que resume muy bien lo que ocurre: “Nosotros, güevón, vamos con escudos de cartón a enfrentarnos contra tanquetas”, dice uno de los miembros del grupo de activistas, ya consciente del fracaso, a otro que insiste en continuar con las batallas callejeras.
Hablamos de una película cruda e implacable. No tiene espacio para los eufemismos. Al pan, pan, y al vino, vino. Llama a la tortura, tortura, y a la ingenuidad, ingenuidad. Pero, esto es importante aclararlo, no estamos ante un registro documental amarillista. Tampoco ante un relato panfletario.
Simón es ante todo un gran filme. Su tema de fondo son los sucesos políticos del año 2017, cuando millares de jóvenes que participaron de las protestas conocidas como “La salida”fueron abaleados en las calles, llevados a prisión, ultrajados sexualmente, torturados sin piedad, muchos hasta la muerte.
Pero ese contexto represivo, donde se puso a prueba el carácter sangriento del régimen rojo bajo la asesoría cubana e iraní (por el que hoy comisiones de la ONU acusan a Nicolás Maduro y sus cercanos como candidatos a juicios por crímenes de crímenes de lesa humanidad) es contado a través de una historia compleja que indaga en las contradicciones profundas que viven los jóvenes activistas que son esencialmente un grupo valiente, pero fracasado, que no logra sus objetivos políticos.
No quiero, como se dice ahora, “spoilear” la película, pero el núcleo del relato es el de una persona, un joven, que se debate, como bien lo definió el siempre responsable y honesto escritor Juan Antonio González, entre “luchar o mantenerse a salvo”. Simón huye a Miami, pero vive obsesionado por sentir que ha traicionado su causa.
El cine de denuncia político ha desnudado siempre a los regímenes autoritarios. No se puede entender la crueldad miserable de las dictaduras argentinas sin un filme como La historia oficial de Luis Puenzo. Ni el horror del fascismo descrito en El gran dictador, donde el inigualable Charles Chaplin ridiculiza la psique perversa pero seductora de masas supuestamente civilizadas oficiada por ese sargento miserable llamado Adolfo Hitler.
No se pueden comprender a plenitud la miseria humana de las dictaduras bananeras sin La fiesta del chivo, la novela de Vargas Llosa sobre el criminal dominicano Rafael Leonidas Trujillo, magistralmente convertido en filme por otro peruano Llosa. Luis Llosa.
Mucho menos desprenderse del horror homofóbico y represivo del comunismo cubano, sin recordar a Javier Bardem, encarnando el sufrimiento extremo del escritor Reinaldo Arenas, en Antes que anochezca, del ejemplar director estadounidense Julian Schnabel. Ni olvidar el horror del racismo de los peores gringos, los wasp, tan bien retratado en Mississippi en llamas del grande, versátil, incontenible y amado Alan Parker.
De ahora en adelante, todo el que vea Simón entenderá de qué se trata el régimen que hemos sufrido durante un cuarto de siglo los venezolanos. Y por qué, incluyéndome, casi 8 millones de personas —la suma de las poblaciones de Madrid, París y Roma— hemos tenido que irnos del país que tanto amamos y extrañamos.
Un país al que quien esto escribe –porque la muerte cada vez pica más cerca– alguna tarde quisiera regresar a darle un abrazo a los muchos amigos que aún allí nos quedan y a mirar juntos el Ávila antes de que la noche lo convierta en misterio que mañana se revelará en abrazo colorido con el nuevo amanecer.
Quienes hicieron Simón, gente de cine, ahora, supongo, duermen con la misma sonrisa bíblica de aquel día cuando David le pegó en la frente un peñonazo a Goliat.
Tulio Hernández es sociólogo experto en cultura y comunicación. Profesor universitario y consultor internacional en políticas culturales y ciudad. @tulioehernandez
Las opiniones expresadas en la sección Red de Opinadores son responsabilidad absoluta de sus autores